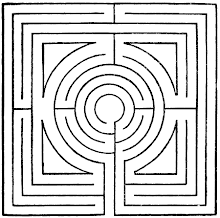Alberto Chirif, antropólogo que trabaja en la amazonía, ha escrito una crítica punzante a este proyecto de de Soto,
la cual recomiendo leer antes que nada . Allí Chirif muestra la manera superficial en que De Soto representa a la selva e incluso específicamente a las comunidades a las que visita. No voy a centrarme tanto en estos temas, sino en aspectos más generales de los argumentos de de Soto.
Desde los años 80, a través de su Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto se ha enfocado en la problemática de los empresarios del sector informal y en la idea de que ellos han acumulado bastante riqueza, pero que esta constituye “capital muerto” y por tanto lo que les falta son títulos de propiedad apropiados para poder obtener créditos, convertir sus activos en capital y así multiplicar su riqueza. En sus escritos posteriores, de Soto ha desarrollado su visión de que los títulos de propiedad - como sistema de representación que permite codificar y transmitir información sobre los activos y de esta manera darles vida en el mundo del valor paralelo al mundo físico – son la clave en la producción del capital y el origen de la riqueza de occidente, al cual el tercer mundo debe imitar si es que quiere alcanzar un éxito similar. De Soto ha logrado combinar un interés por los logros materiales de los sectores populares con una propuesta que no cuestiona las reglas de juego del capitalismo sino que ofrece una solución dentro de ellas.
Sin duda, facilitar títulos de propiedad a una persona para validar y asegurar su posesión de un predio urbano o un pequeño negocio por el cual ha trabajado, para que así pueda acceder a crédito en los bancos y entrar en negocios con terceros, no está mal en si, y puede representar una mejora para muchos individuos. El problema de Hernando de Soto, como ha señalado Jorge Gascón
en una crítica a El Misterio del Capital es que cree haber encontrado la piedra filosofal de los alquimistas: la falta o inestabilidad de los títulos de propiedad es la causa de la pobreza en el tercer mundo, y por tanto reparar esta deficiencia es la única solución, y es suficiente.
Otorgar títulos de propiedad y formalizar la economía informal puede ser beneficioso para muchos pequeños y medianos empresarios exitosos, pero, como señala Gascón, esta gente de éxito, si bien son muchos, siguen siendo una minoría entre la población de migrantes recientes en ciudades como Lima. La mayoría son o bien trabajadores empleados por estos empresarios de éxito, o personas con negocios tan pequeños que a las justas logran sobrevivir y no llegan a acumular grandes cantidades de capital muerto o vivo. Por tanto las políticas a favor de estas personas no podrían limitarse solamente a la titulación de la propiedad.
En términos más generales, el problema de Hernando de Soto es que abstrae ciertos elementos de la realidad que encajan con sus postulados y se enfoca sólo en ellos. De Soto comparte con Marx – a quien cita extensamente en El Misterio del Capital – la idea de que las mercancías tienen una naturaleza dual, compuesta en primer lugar de “valor de uso” (las propiedades físicas de una mercancía) y en segundo lugar de “valor” simplemente (el enjambre de relaciones sociales en las que la mercancía se inserta, y que cada vez más se expresan por medio del dinero), este último pudiendo separarse de la existencia física de la mercancía y adquiriendo vida propia. En el sistema capitalista, es como si el valor buscara reproducirse y aumentarse a si mismo, y en el proceso genera la mayor riqueza que se ha conocido en la historia de la humanidad. Pero de Soto se aparta de Marx cuando este último discierne no solamente el aspecto positivo de la producción de riqueza sino también los aspectos negativos de este proceso, en particular la acumulación primitiva (el despojo que es precondición de un proceso de acumulación), la explotación del trabajo (cuando en un proceso productivo el dueño recibe los frutos del trabajo del trabajador) y la concentración de capital (cuando la riqueza se acumula en pocas manos).
De Soto no ve estos aspectos o no les da importancia; para él basta con convertir o pretender convertir a todos en capitalistas y ya no habrá más problemas. No es necesario estar plenamente de acuerdo con las teorías de Marx sobre los 3 aspectos mencionados arriba para darse cuenta mínimamente que si hay capitalistas también tienen que haber trabajadores, que no a todos les va a ir bien en los negocios, y que la gente está empezando con activos tan desiguales que los problemas de la injusticia, el poder y la concentración de riqueza no desaparecen con la integración de toda la población al mercado formal. La formalización de la propiedad informal puede ayudar, pero no puede ser la única solución mientras se mantengan estos factores (y otros). Pero como de Soto no ve estos aspectos, puede proponer una especie de populismo capitalista – “los pobres son la solución, no el problema,” dice él – al mismo tiempo que promueve políticas macroeconómicas ortodoxas y neoliberales que lo hacen popular entre las élites. De Soto insiste solamente en el tema de los títulos de propiedad, con la emoción de un profeta, mientras que por detrás, sin que nos demos cuenta, abre la puerta para dejar entrar a todas las otras políticas que mantienen el orden establecido y la actual distribución de riqueza.
Esto queda claro en el video sobre la amazonía. De Soto se lanza con sus argumentos y teorías sobre las bondades de los títulos de propiedad individuales y como pueden impulsar a las comunidades amazónicas hacia la prosperidad y el desarrollo; esto es lo que presenta como su intervención en el debate generado por los recientes conflictos en la selva.
De Soto habla de la propiedad como la solución, y critica a los que piensan que lo indígena y la propiedad son incompatibles. No se quien piensa así, pues las comunidades indígenas y nativas del Perú conocen muy bien la importancia de la propiedad, sin necesidad de que De Soto se los diga. Estas comunidades han luchado por sus tierras a lo largo de 500 años. Las comunidades andinas, por ejemplo, se esmeraron en preservar títulos coloniales que les daban esperanza en sus batallas legales con los hacendados. Pero debido a varios motivos históricos, estas propiedades han llegado al presente como propiedades comunales, no individuales, en el sentido que legalmente el dueño es la comunidad y no los individuos que la componen. De Soto ve esto como algo lamentable y como una propiedad que no es propiedad, pues para el la verdadera propiedad solo puede ser individual.
Para dar más credibilidad a su argumento, De Soto se inventa un oponente imaginario, romántico y desubicado, que cree que las comunidades indígenas son paraísos de colectivismo y solidaridad. Esta ya se ha vuelto una estrategia común en los esfuerzos por parte del actual gobierno por disolver las comunidades, y se encuentra bastante también entre los intelectuales en el Perú de hoy. A través de esta retórica se crea un estándar tan alto de perfección comunitaria que cuando una comunidad no logra alcanzarlo (sería imposible hacerlo), se declara a toda voz que como no es esa entidad solidaria y homogénea que pensábamos, la comunidad es un fracaso. La realidad es que si bien la comunidad no es y nunca fue – y no tiene porque serlo – esa entidad colectivista y solidaria, la comunidad si es algo. Es una forma social y legal que no existe en todos los países, y cuya predominancia en el Perú nos hace un caso inusual en el mundo de hoy. Pero como tanto el gobierno como muchos intelectuales siguen pensando que hay un debate - y hasta cierto punto crean un debate, estéril y mediocre – entre dos extremos, el romántico y el anti-comunitario, no se dedican a tratar de entender que es lo que realmente son las comunidades.
La zona andina, que conozco un poco mejor que la amazónica, también ha sido blanco de esta reciente ofensiva anti-comunitaria. Las comunidades andinas presentan una amplia gama de formas de funcionamiento y tenencia de la tierra, lo cual hace muy difícil la generalización, pero se pueden señalar algunos aspectos más o menos comunes. En las comunidades andinas por lo general existe un sistema dual de tenencia de la tierra: la comunidad es dueña de todas las tierras, que no pueden ser vendidas, pero dentro de esto cada familia hace usufructo de una cierta extensión de tierras, por separado. Estos terrenos familiares pueden estar cercados o no, pero los comuneros saben donde termina uno y empieza el otro. Estos derechos de usufructo se heredan de padres a hijos, pero si una familia abandona la comunidad permanentemente pierde los derechos, y sus terrenos pueden ser readjudicados por la directiva comunal a otra familia que los necesite. Además de estos terrenos familiares, en muchas comunidades existen también extensiones menores de terrenos comunes, generalmente para el pastoreo de animales; también pueden haber otros bienes comunales, como cooperativas, granjas, empresas comunales e incluso maquinarias de propiedad comunal que son alquiladas a empresas mineras o a municipios.
Dentro de estos lineamientos generales, las comunidades varían enormemente en el grado de desigualdad en la distribución y acumulación de terrenos usufructuados – hay procesos de desigualdad y acumulación dentro de muchas comunidades. También varían en cuanto al número de personas que participan regularmente en las faenas comunales, así como en el grado de efectividad y organización de la comunidad como entidad política y de defensa de los terrenos – funciones políticas que, como ha señalado el antropólogo Alejandro Diez,
[1] son hoy en día más importantes que las funciones económicas de la institución comunal.
Dentro de las comunidades hay actualmente un debate entre sectores que quieren parcelar los terrenos comunales y adueñarse permanentemente de los terrenos sobre los que presentemente tienen derechos de usufructo, y sectores que quieren preservar la unidad comunal con el argumento de que las tierras son un patrimonio legado por sus padres y abuelos que no debe ir a extraños y que juntos pueden defender mejor que por separado. En las comunidades que yo he conocido, esta última posición tiende a expresarse más abiertamente mientras que la primera lo hace de manera más discreta.
Me he permitido esta ligera desviación hacia temas andinos porque es lo que conozco un poco más, porque las comunidades andinas son también objeto de la ofensiva anti-comunitaria del gobierno, y porque quería mostrar la diferencia entre el estéril debate entre románticos y liberales, que imaginan de Soto y periodistas como Jaime de Althaus, y la realidad más compleja de la institución comunal en el Perú de hoy. Yo pienso que si las comunidades quieren parcelar sus terrenos y abandonar la propiedad comunal como tal, no se les debe impedir. Pero otra cosa es si es que se quiere incentivar y acelerar este proceso, en contra de los deseos públicamente expresados de los organismos representativos de las comunidades, como son las federaciones campesinas y nativas, que uniformemente se oponen a la parcelación (pues no se trata de un solo dirigente “mal asesorado” como llama de Soto a Pizango).
Y más aún, hay que ver con que argumentos se hace, pues en el caso de de Soto parecería que sus prestigiosas y populares teorías están siendo utilizadas para justificar un proceso que debe ser examinado tanto en sus lados prometedores como en las amenazas que implica. ¿Que va a hacer una familia campesina o nativa con una parcela de 2 o 3 hectáreas, una vez perdido el acceso a pastos o bosques comunes y la posibilidad de utilizar la institución comunal como un medio de organización política y de acceso a recursos colectivos como son las empresas y cooperativas comunales (estas últimas siendo modalidades que curiosamente el actual gobierno no parece interesado en alentar)? ¿Esa familia va a poder realmente utilizar esas 2 o 3 hectáreas para conseguir crédito en los bancos o para asociarse de manera equitativa con grandes capitales agrarios?
Esas son preguntas abiertas que de Soto tendría que responder. Si logra responderlas satisfactoriamente, en buena hora. Pero que no se utilicen los argumentos del liberalismo económico como excusa para permitir el despojo generalizado de tierras – como ya sucedió en la sierra en el siglo XIX, cuando la institución comunal no tenía existencia legal. La institución comunal actual puede tener muchos defectos, pero debe ser reformada hacia algo mejor, no peor. En todo caso, la naturaleza de los suelos andinos y amazónicos, y la baja productividad de su agricultura actualmente, parecería indicar que lo que se necesita es una mayor asociación, no mayor fragmentación.
Así como construye el oponente imaginario que idealiza a las comunidades, en su video de Soto también construye una visión idealizada de los pueblos indígenas de Norteamérica, en particular de Canadá. Lleva a algunos representantes de las más exitosas de esas “primeras naciones,” como se les llama en ese país, a la selva peruana para decirles a los pueblos amazónicos que los indígenas si pueden formar empresas exitosas y ganar millones de dólares. El video es bastante vago sobre como han logrado esto. De Soto dice solamente:
"En su caso, lo que han hecho las tribus, es que se han unido, para delimitar propiedad desde ellos y crear corporaciones, es decir empresas, que están pobladas de esquimales como son ellos, pero que solamente tienen un enfoque económico. Y frente a eso, entonces han dicho, nosotros queremos nuestra parte del petróleo. Y queremos utilizar nuestros beneficios para formar a nuestra gente, para que nuestra gente también se eduque en petroleo, se eduque en minas, se eduque en madera. Y para tener ahorro suficientes para no solamente quedarse en la micro empresa, sino meterse a la gran empresa. Y eso les ha permitido, con poder económico, proteger sus tierras. Entonces si alguien viene de afuera, ellos son los primeros en pedir “no, yo lo compro antes que lo compre alguien”... . Ustedes están al lado del petróleo, el oro, la madera, la palma de aceite. Es justo y lógico que también tengan la posibilidad de integrarse a su entorno productivo. Pero como lograrlo? Bueno, sin propiedad, no podrán hacerlo. Porque no hay capital sin propiedad. Allí reside el misterio del capital. "
De Soto parece estar afirmando que las comunidades canadienses han parcelado sus tierras, conseguido títulos de propiedad individuales por separado, y han utilizado estos títulos para insertarse en el mercado capitalista, conseguir crédito y poner empresas (¿son empresas comunales, como las que varias comunidades en el Perú han formado sin necesidad de parcelar sus tierras? ¿o empresas de propiedad individual? De Soto no es claro sobre este punto). Pero aquí parecería haber varios pasos aparte de los derechos de propiedad individuales, que es el único factor que de Soto enfoca. Las parcelas obtenidas de la división de tierras de estas comunidades tienen que haber sido suficientes como para utilizar como garantía en el banco y poder obtener crédito. Más aún, han tenido que nuevamente asociarse para crear empresas y hacer que estas sean exitosas (¿funcionan estas empresas equitativamente? ¿o son la propiedad personal de los 2 o 3 individuos que acompañan a de Soto a la amazonía peruana? Si es lo primero, genial, ¿pero como se llega a ese resultado?).
De Soto no explica estos aspectos ni como se podría conseguir que se den también en el caso peruano. Habla de los derechos de propiedad como único factor, ignorando el hecho que en Norteamérica, por lo menos en EE.UU., así como hay tribus exitosas, hay muchas tribus que viven en situación de pobreza, algunas de ellas muy pobres. Esto a pesar de que viven dentro del mismo sistema de propiedad que los amigos de de Soto – y en realidad, la parcelación de sus tierras fue promovida por el gobierno estadounidense hace muchas, muchas décadas. Muchas de estas tribus perdieron gran parte de sus tierras como parte del triunfo militar del colonialismo estadounidense, y fueron relegadas a los terrenos más inhóspitos e infértiles, con poca oportunidad de volver a cultivar o cazar extensamente, y al mismo tiempo con pocas oportunidades de empleo en el sector formal, en el cual eran con frecuencia discriminados y el cual exigía calificaciones y capacidades a las cuales ellos no tenían acceso. Sin tratar de pintar una imagen demasiado pesimista, cabe mencionar que los pueblos indígenas norteamericanos son hoy en día el grupo étnico que sufre la mayor pobreza en EE.UU, más que los blancos, latinos, afro-americanos o descendientes de inmigrantes asiáticos. Y sospecho que algo similar sucede en Canadá. Todo esto dentro de un sistema de propiedad que de Soto presenta como el modelo a imitar. Claramente, hay otros factores aparte de la propiedad individual que pueden facilitar o limitar la mejora económica de los pueblos.
Pero hay también un factor muy importante que – como ya ha señalado Guillermo Salas en
un post sobre este asunto - de Soto no menciona para nada pero que es una diferencia fundamental entre el contexto en el que operan las tribus canadienses y los pueblos indígenas peruanos. En los sistemas de propiedad anglosajones como el de Canadá, el que es dueño de la superficie es también dueño del subsuelo. Si uno encuentra petróleo en su tierra, automáticamente es dueño de este petróleo. Esto les da a las tribus del Canadá una posibilidad mucho mayor de asociarse con las industrias extractivas para explotar los recursos en sus territorios, pues estos recursos desde un inicio les pertenecen a ellos.
En América Latina el sistema es distinto: el subsuelo siempre pertenece al Estado, no al que es dueño de la superficie. Es por eso que el Estado otorga las concesiones de explotación minera y petrolera, y al dueño de la superficie – con frecuencia comunidades campesinas y nativas – legalmente le corresponde sólo un pago por servidumbre por la superficie (si bien es cierto que, gracias en gran parte a la organización comunal, las comunidades han logrado en los últimos años forzar a las empresas extractivas a otorgarles mayores pagos y beneficios).
Las comunidades nativas, o las familias individuales cuando los terrenos se parcelan, no son dueñas del petróleo o los minerales que se encuentran bajo su territorio. Por tanto, ¿que incentivo pueden tener las industrias extractivas para asociarse con los pobladores como socios y compartir las ganancias? Los incentivos tendrían que venir de la organización política en las comunidades (incluyendo, quieran o no, las protestas) y la presión de la sociedad civil – cosas que las propuestas de de Soto harían más difíciles en lugar de facilitarlas. Se está empezando en una situación mucho más desventajosa para las comunidades, debido a la diferencia en el sistema de propiedad del subsuelo.
Lo irónico es que al negarse a mencionar o discutir esta diferencia, de Soto podría parecer estar aceptando que los pueblos indígenas tienen también derecho al subsuelo. ¿Es realmente esto lo que piensa? Cuando las organizaciones indígenas y campesinas han propuesto que ellos deben tener derecho al subsuelo de sus territorios, han sido tildados por los amigos de de Soto y García como ultrarradicales o hasta opuestos a los intereses del país. Durante las protestas en junio los defensores ideológicos del gobierno no se cansaban de recitar la frase “los recursos naturales son de TODOS los peruanos, no solo de los indígenas.” Al decir este tipo de cosas Alan García y sus amigos (el director de un conocido diario llamó a las comunidades amazónicas “los más grandes gamonales”) sonaban casi como socialistas, afirmando un derecho colectivo sobre un patrimonio nacional.
Pero es que en realidad lo que querían decir era, “son de todos los peruanos para que su gobierno los entregue a las transnacionales.” Nuevamente se ve que el mayor defecto del liberalismo económico no es tanto el error como la inconsistencia: se utilizan argumentos colectivistas cuando conviene y argumentos de propiedad privada también cuando conviene (de la misma manera que se busca el capitalismo y la responsabilidad individual en épocas de bonanza, pero el socialismo y la intervención gubernamental para los grandes empresarios y los bancos en épocas de crisis. También se afirma el derecho de propiedad individual del capitalista sobre las ganancias obtenidas por su capital, pero no el derecho de propiedad individual del trabajador sobre el objeto de su propio trabajo. Estas contradicciones podrían talvez ser reconocidas y afirmadas como parte de un análisis complejo de la sociedad, pero los liberales simplemente las practican inconscientemente como parte de su defensa ideológica de la desigualdad).
En su video De Soto afirma: “La única manera que los pueblos indígenas tienen para mantener su cultura y su tierra en el siglo XXI es con poder económico.” Estoy totalmente de acuerdo. Hubo una época en que era la izquierda la que se preocupaba por el tema del poder económico. Pero con el desprestigio y colapso de los modelos socialistas “realmente existentes,” y en general de las alternativas concretas a la economía de mercado, la izquierda se retiró en cierta medida de los temas económicos y de economía política, cambiando a un lenguaje más de derechos (humanos, civiles, sociales) y de resistencia a las facetas más extremas del neoliberalismo. Estos temas son importantes, de hecho, pero hay que volver a retomar el tema del poder económico – su distribución y los mecanismos de su generación y reproducción.
Si de Soto está sugiriendo que el poder económico debe estar distribuido más o menos equitativamente entre los pueblos amazónicos y las empresas extractivas transnacionales, o que por lo menos se debe de trabajar hacia este fin en el mediano plazo - estoy de acuerdo. Pero más parece ser que quiere poder económico en general (para quien) sin interesarle su distribución. Más adelante de Soto añade: “...Y solo hay poder económico con empresa y propiedad.” Esto es bastante más debatible: ¿llevan siempre los regimenes de propiedad privada individual a la posibilidad de formar empresas exitosas, y al poder económico?
La experiencia histórica del Perú, y de muchas de las comunidades indígenas de Norteamérica, indicarían que de por si la generalización de la propiedad privada por toda la sociedad no lleva necesariamente al poder económico. Hay demasiados otros factores que intervienen. Se deben formular propuestas para la Amazonía que vean el tema de la propiedad pero que también estén dirigidos a estos otros aspectos – como son la desigualdad en el poder político y económico; lo que tiende a suceder cuando una gran transnacional se enfrenta con una multitud de pequeños parcelarios; la precariedad de la “solución empresarial” a la pobreza que propone de Soto, que obtiene logros vistosos e importantes pero solo para una minoría de la población; y la afirmación por parte de los pueblos nativos de derechos no solo económicos sino también culturales y ancestrales (me dirán romántico, pero eso es también un factor real). El problema para de Soto es que muchos de estos aspectos son cosas que incomodan a los sectores de poder a nivel nacional e internacional, que son los que más lo aplauden y que más pendientes están de cada palabra del
guru.
[1] Castillo, Pedro; Diez, Alejandro; Burneo, Zulema; Urrutia, Jaime, et al.
¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales, Allpa Comunidades y Desarrollo, Agosto 2007.

.jpg)